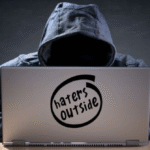A estas alturas, resulta difícil que una serie sobre un personaje de cómic sorprenda. El mercado está saturado de antihéroes que, en realidad, son más héroes que anti. El cinismo se disfraza de profundidad y los villanos, tarde o temprano, acaban salvando un gato o llorando frente a un espejo para que podamos perdonarlos. Pero El Pingüino, la miniserie protagonizada por un descomunal Colin Farrell, rompe con todo eso. Y lo hace con estilo, con valentía, y con un grado de madurez narrativa que pocas veces hemos visto en el género. O en la televisión, a secas.
Porque El Pingüino no pretende que admiremos a Oswald Cobblepot. Ni siquiera que lo entendamos del todo. Es un tipo asqueroso, manipulador, oportunista, violento, profundamente egocéntrico. Y aun así, ahí estamos. Viéndolo. Siguiéndolo. Conectando con él, incluso, en ráfagas tan fugaces como incómodas. Es el triunfo del guion, pero sobre todo de una interpretación que roza lo inhumano en su humanidad.
Colin Farrell: bajo el látex, un monstruo de matices
Farrell desaparece bajo las capas de prótesis, sí. Pero no es el maquillaje lo que crea al personaje: es lo que hace con la voz, con los ojos, con los silencios. Cada línea que dice parece cargada de veneno y necesidad. Es un hombre que no conoce la nobleza porque nunca la tuvo cerca. Que se mueve por instinto y por hambre. No hay idealismo, ni trauma profundo, ni épica secreta. Solo ambición. Y un deseo brutal de ocupar el vacío que dejó Carmine Falcone.
En manos de otro actor, Cobblepot habría sido caricaturesco o, peor aún, justificable. Pero Farrell lo mantiene en una línea casi teatral de fealdad moral. Es un personaje que no evoluciona en términos de redención. Evoluciona en poder, en crueldad, en cinismo. Y ahí está lo valiente: no se disfraza de arco heroico. No hay redención posible. Solo caída. Y eso es glorioso.
Diálogos como cuchillas, puesta en escena como óxido
La escritura de la serie merece una ovación aparte. No hay frases bonitas por el mero gusto. Todo lo que se dice tiene veneno o estrategia. Los diálogos son pura supervivencia. Son amenazas disfrazadas de cortesía. Peticiones envueltas en dominación. Hay una escena en un restaurante donde el Pingüino ofrece un trato que, en otro contexto, parecería casi amistoso. Pero aquí, cada palabra parece una soga deslizándose por el cuello del otro.
La puesta en escena acompaña con coherencia asfixiante. Gotham no es una ciudad, es una herida que nunca cierra. Oscura, sucia, decadente. No hay glamour en el crimen. Hay grasa, sudor, muebles polvorientos, y prostitutas con sueños rotos. Es un mundo sin poesía, salvo la que nace del dolor.
El tratamiento de la tartamudez: sin burla, sin morbo, sin condescendencia
Uno de los gestos más audaces —y honestos— de la serie es la forma en que se aborda la tartamudez de uno de sus personajes. Y lo hace sin convertirlo en gimmick, sin infantilizarlo ni cargarlo de simbolismo forzado. Está ahí, simplemente, como parte de quién es. Y eso, tristemente, es raro. Porque no se acude al cliché fácil de que la tartamudez es sinónimo de debilidad, ni se fuerza un arco artificial de “superación”. Se muestra con naturalidad, con dignidad, como un rasgo humano más, sin que defina al personaje por completo. Y esa sobriedad es revolucionaria en una televisión que tantas veces cae en la caricatura.
El duelo: cuando dos almas podridas se reflejan
La relación entre Sofía Falcone y Oswald es uno de los grandes pilares de la serie. No hay romanticismo clásico. Hay poder, hay complicidad, hay traición latente. Es un duelo en cámara lenta. Ambos se reconocen como depredadores, pero también como almas rotas. Hay escenas en las que parece que podrían amarse, y otras en las que uno espera que se maten. Y entre tanto, se respetan. Porque saben lo que han tenido que hacer para llegar ahí.
Sofía Falcone está interpretada por una actriz deslumbrante, que equilibra con perfección la dureza y la vulnerabilidad. Nunca parece débil, pero tampoco inhumana. Tiene cicatrices, tiene rabia, y sobre todo, tiene hambre. De respeto, de control, de dejar de ser lo que los demás suponen que es.
El verdadero logro de El Pingüino
Lo que hace tan potente a esta miniserie no es su fidelidad al canon de Batman —de hecho, apenas lo necesitas— sino su capacidad para mostrar la maldad sin adornos. Para contar la historia de un villano sin necesidad de convertirlo en mártir o excusa. Y aun así, logra que no miremos hacia otro lado. Que lo sigamos. Que, a veces, incluso lo queramos.
Ese es su mayor logro: hacer que nos enfrentemos al lado más crudo del ser humano, no desde la moral, sino desde el espejo. Porque El Pingüino no quiere que aplaudas. Quiere que reconozcas que, en algún rincón torcido de tu alma, tú también entiendes ese deseo de subir aunque sea por encima de cadáveres. Y si eso no es buena televisión, no sé qué lo es.
En definitiva: El Pingüino no solo es una gran serie. Es una declaración. Un acto de coraje narrativo en un mar de productos domesticados. Y si sigue así hasta el final, se convertirá en uno de los grandes retratos televisivos del mal moderno. Sin redención. Sin justificación. Sin mentiras. Solo el hombre, su ambición… y lo que queda cuando no hay nadie a quien mirar desde abajo.