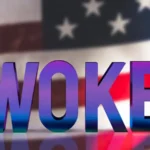El síndrome de Peter Pan no siempre es una patología: una mirada compasiva y realista a los adultos que se niegan a crecer
En el imaginario colectivo, “madurar” se ha convertido en sinónimo de resignación: renunciar al juego, al entusiasmo, a la creatividad espontánea y al asombro. Dejar de “ser niño” es, para muchos, una exigencia del mundo adulto que no contempla matices. En este contexto, quienes siguen jugando videojuegos, viendo películas de animación, leyendo cómics, coleccionando figuritas o disfrutando de maratones de series son rápidamente etiquetados como personas inmaduras o “con el síndrome de Peter Pan”. Pero ¿y si esa lectura fuera reduccionista? ¿Y si esa necesidad de seguir en contacto con lo lúdico, con lo adolescente, con la fantasía, no fuese un síntoma de evasión, sino una respuesta válida —y a veces sana— frente a un mundo que exige demasiado y ofrece muy poco a cambio?
¿Qué es el “síndrome de Peter Pan”?
Popularizado por el psicólogo Dan Kiley en los años 80, el “síndrome de Peter Pan” hace referencia a adultos que se niegan a asumir responsabilidades propias de la vida adulta, como mantener un trabajo estable, formar una familia o aceptar la rutina y el compromiso como parte esencial del existir. No es un diagnóstico oficial ni figura en manuales como el DSM-5, pero ha calado profundamente en la cultura popular. Sin embargo, con el paso de los años, su uso ha derivado hacia una crítica generalizada a cualquier comportamiento “juvenil” o “no serio” en la adultez.
Así, alguien que a sus treinta y tantos sigue apasionado por los videojuegos o sigue yendo al cine a ver películas de animación es objeto de burla o, en el mejor de los casos, de condescendencia. Lo curioso es que muchas de estas actividades no implican una negación de la realidad, sino una forma distinta —e incluso enriquecedora— de habitarla.
El valor de no perder el niño interior
La adultez no debería suponer el entierro del niño interior. Al contrario, es cuando más necesitamos de su creatividad, su capacidad de disfrute, su flexibilidad y su conexión con el presente. Las personas que se permiten jugar, reír, llorar con una serie o sumergirse durante horas en un videojuego no están huyendo necesariamente de sus responsabilidades: muchas veces están encontrando un refugio simbólico para no quebrarse ante las exigencias diarias.
En un mundo marcado por el estrés laboral, la inestabilidad económica, las expectativas sociales y el aislamiento, no es extraño que las personas busquen retazos de infancia o adolescencia donde aún se pueda soñar, explorar y emocionarse sin cinismo. Las ficciones nos permiten experimentar emociones profundas, sentirnos identificados, aprender valores, revisitar traumas o simplemente desconectar. ¿Por qué debería eso ser inferior a otras formas de ocio?
La cultura del sacrificio y la falsa adultez
Parte del problema reside en cómo hemos construido la idea de adultez. La cultura occidental asocia crecer con renunciar. A los 30, ya deberías tener una casa, una hipoteca, pareja estable, hijos o al menos un propósito claro en la vida. De lo contrario, algo estás haciendo mal. Y si, además, te pillan viendo anime o jugando al Zelda, la sentencia es casi definitiva: Peter Pan detectado.
Pero esta visión es injusta y profundamente anticuada. La vida adulta no es una sola cosa. No hay una única forma de ser responsable o maduro. Hay adultos que madrugan, trabajan, pagan facturas, cuidan a sus seres queridos y luego se sumergen en un mundo fantástico para reconectar con algo que la rutina les quita. Otros, incluso sin seguir los modelos tradicionales, encuentran sentido en su día a día a través del arte, el juego, el humor o la pasión por lo aparentemente frívolo. Lo importante no es si ves dibujos animados, sino si eres capaz de construir una vida que tenga sentido para ti.
El adolescente eterno como resistencia cultural
A veces, mantener viva la adolescencia es una forma de resistencia. La adolescencia no es solo una etapa biológica: es una actitud. Es esa rebeldía frente al sistema, ese inconformismo frente al absurdo, esa capacidad de emocionarse por cosas pequeñas y soñar con cosas grandes. La adolescencia es incomodidad y búsqueda. Y aferrarse a eso, cuando el mundo te quiere dormido, resignado y útil, puede ser un acto político.
No se trata de negar el paso del tiempo ni de quedarse anclado en la evasión, sino de no dejar que el mundo te convierta en alguien indiferente. En ese sentido, las personas que aún lloran viendo una película, que se ríen como niños jugando con amigos o que esperan con ilusión el estreno de su serie favorita están más vivas que muchas otras que han apagado su fuego interior en nombre de la “madurez”.
¿Y si el problema no es Peter Pan, sino el Capitán Garfio?
El antagonista de Peter Pan, recordemos, es el Capitán Garfio: un adulto amargado, obsesionado con el tiempo, con normas estrictas, con castigar a los que no se adaptan a su mundo rígido. Tal vez la pregunta no sea por qué algunos no quieren crecer, sino por qué crecer se ha convertido en sinónimo de endurecerse, de dejar de jugar, de perder la ternura.
Porque en un mundo tan difícil como el actual, quizás lo que más necesitamos no es menos juego, sino más. Más espacios para ser tontos, para ser libres, para compartir mundos ficticios que nos devuelvan un poco de sentido. Y tal vez ese Peter Pan que algunos llevan dentro no sea un síndrome, sino una trinchera desde donde seguir siendo humanos.
Conclusión:
No todos los adultos que siguen jugando, viendo series, y emocionándose con lo que otros llaman “cosas de críos” están evitando crecer. Muchos de ellos han entendido que madurar no significa traicionar lo que te hace feliz. Quizás el verdadero reto sea integrar lo mejor de la infancia con la responsabilidad de la adultez. Y en ese equilibrio, tal vez seamos un poco Peter, pero también un poco Wendy: soñadores, pero con los pies en la tierra.
Y eso, lejos de ser una patología, podría ser simplemente… humanidad.