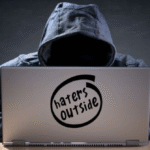En un mundo donde la inmediatez de la información ha sustituido al análisis sosegado, y donde las redes sociales han devenido en tribunales improvisados, cada vez resulta más difícil separar al creador de su creación. ¿Es moral seguir disfrutando de una película dirigida por un abusador? ¿Es aceptable emocionarse con la música de un artista condenado por delitos graves? ¿Debemos castigar también a la obra, borrarla de la historia, por los pecados de quien la creó?
Estas preguntas nos enfrentan a un dilema ético espinoso, pero inevitable en la era de la transparencia forzada, del escarnio público y de la justicia viral. El problema no es nuevo —la historia del arte está plagada de genios moralmente reprobables—, pero la forma en que lo abordamos ha cambiado radicalmente. Antes, la distancia entre el autor y el público era tal que los secretos oscuros quedaban ocultos tras el brillo de la obra. Hoy, sin embargo, lo sabemos todo, y lo sabemos al instante.
El juicio social como castigo anticipado
Vivimos en un tiempo donde el linchamiento digital precede al proceso judicial. Una denuncia en Twitter puede destruir una carrera en cuestión de horas, sin esperar a pruebas ni a sentencias. Y aunque muchas veces las denuncias están más que justificadas, la forma en que se actúa plantea interrogantes inquietantes: ¿estamos sustituyendo el Estado de Derecho por el juicio popular? ¿Estamos devolviendo el poder a una especie de tribunal moral medieval en versión 2.0?
La presión social sobre plataformas, discográficas, editoriales y productoras para que rompan lazos con los acusados de delitos o conductas reprobables es tan intensa que muchas veces no se espera a ninguna condena. En algunos casos, la sociedad actúa como si bastara con la sospecha para borrar la obra, cancelar al autor, y enterrar cualquier legado asociado a él o ella.
¿Y qué pasa con la obra?
Aquí aparece la pregunta más compleja: ¿podemos separar al autor de su obra? Es una cuestión sin respuesta definitiva, porque implica no solo moralidad, sino también psicología, sensibilidad personal y contexto cultural. La obra de arte, una vez creada, adquiere vida propia. Nos interpela, nos transforma, nos emociona. ¿Pero pierde ese valor si descubrimos que su autor era un depredador, un maltratador o un manipulador?
El ejemplo más habitual es el de Roman Polanski: cineasta brillante, pero también prófugo de la justicia por violación de una menor. ¿Podemos admirar El pianista sin sentirnos cómplices? ¿Es arte o es veneno? Otro caso: Woody Allen, cuyo humor neurótico y sofisticado marcó generaciones, pero cuya vida personal está teñida de sombras. O incluso casos como el de J.K. Rowling, donde las opiniones transfóbicas han provocado que muchos fans repudien el universo de Harry Potter que antes adoraban.
Cada persona establece sus propios límites. Hay quien puede ver Annie Hall o leer Lolita sin pensar en lo que hay detrás. Otros sienten que hacerlo sería traicionarse a sí mismos. Pero la verdad incómoda es que la historia del arte está tejida con hilos manchados: Caravaggio fue un asesino, Céline era antisemita, Hitchcock trataba a sus actrices como objetos, y la lista continúa. Solo que antes no lo sabíamos, o preferíamos no saberlo. El presente nos obliga a mirar, y decidir.
La paradoja del talento corrupto
Tal vez lo más perturbador de todo esto es reconocer que el talento y la maldad pueden convivir. Que un ser despreciable puede crear belleza. Que alguien cruel puede conmovernos. Esta paradoja hiere nuestro sentido moral más básico: queremos creer que lo hermoso nace de lo bueno. Pero la realidad es más ambigua. A veces, la luz más intensa surge desde la oscuridad más profunda.
Por eso, exigir coherencia moral absoluta en los creadores equivale a reducir el arte a una función didáctica, a una especie de cartel de comportamiento ético. Pero el arte —el verdadero— es más salvaje, contradictorio y libre. Puede nacer del trauma, del delirio, de la culpa, del odio o del pecado. Y esa es precisamente su fuerza.
¿Cancelación o discernimiento?
No se trata de justificar al criminal ni de olvidar sus víctimas. El autor debe rendir cuentas por sus actos ante la justicia, y la sociedad debe proteger a los más vulnerables. Pero tal vez, en lugar de borrar la obra, debamos mirarla con nuevos ojos, conscientes de su contexto, de su autoría, de sus sombras. No para celebrarla ciegamente, sino para entenderla mejor, incluso en su ambigüedad moral.
Hay casos en los que el crimen y la obra están tan entrelazados que resulta imposible separar uno de otra. En otros, el arte trasciende al autor y toca verdades universales que ya no le pertenecen. La clave está en el discernimiento, no en la pureza. En aprender a convivir con lo incómodo, no en silenciarlo.
Conclusión: la madurez de mirar sin idealizar
Quizás el problema no sea que los artistas caigan, sino que nosotros los hayamos elevado a dioses. El arte puede seguir siendo hermoso aunque su autor no lo sea. Y una sociedad adulta debería ser capaz de asumir esa complejidad sin necesidad de destruirlo todo a cada paso. No se trata de absolver, sino de no confundir justicia con vendetta ni sensibilidad con puritanismo. Porque si sólo aceptamos obras de almas inmaculadas, nos quedaremos con muy poco arte, y aún menos verdad.