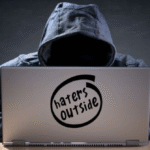Es una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿por qué sentimos una punzada de admiración cuando Walter White envenena a un niño para manipular a su socio? ¿Por qué celebramos la astucia de Tom Ripley, la crueldad elegante de Tony Soprano, o la manipulación legal de Saul Goodman? ¿Por qué, en lugar de repudiarlos, nos sentamos a verlos episodio tras episodio, deseando que se salgan con la suya?
La respuesta no es sencilla, pero está profundamente ligada a lo que somos. A lo que reprimimos. A lo que deseamos. A lo que nunca nos atrevemos a hacer.
Los villanos tienen permiso para hacer lo que nosotros no podemos
En la vida real, la ética nos atraviesa como un corsé. Nos han educado para actuar bien, para obedecer normas, para no mentir, no manipular, no romper. Pero todos —en mayor o menor medida— hemos sentido el deseo de romper algo. De vengarnos. De tomar un atajo. De usar la inteligencia no para obedecer, sino para dominar. Cuando vemos a un personaje que lo hace, lo rechazamos… pero también lo envidiamos.
No porque queramos ser como ellos exactamente, sino porque ellos están libres de nuestras ataduras. No tienen que quedar bien. No piden perdón. No justifican. Simplemente hacen. Son amoralmente lúcidos. Y eso nos fascina.
Empatizamos más con lo que se parece a nosotros
El héroe clásico es un constructo: puro, justo, valiente, incorruptible. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos a esa altura? Los antihéroes, en cambio, son una versión aumentada de nuestras propias contradicciones. Son inseguros, cobardes a veces, manipuladores, egoístas… pero también brillantes, ingeniosos, seductores, y sobre todo: comprensibles. No son malos porque sí. Son como son porque la vida los empujó. Porque el sistema los aplastó. Porque el dolor los deformó. Y eso los vuelve humanos. Reales. Cercanos.
No justificamos sus actos, pero entendemos su lógica. Y en esa lógica a menudo reconocemos la nuestra.
La complejidad es más interesante que la virtud
Otro punto clave es narrativo. El bien es simple. El mal es narrativamente fértil. La bondad puede ser admirable, pero rara vez sorprende. En cambio, el conflicto interno, la ambivalencia moral, el cruce constante entre lo ético y lo útil, nos atrapan. Queremos saber hasta dónde puede caer alguien. Cuánto puede justificarse. Qué línea cruzará y cuál no.
La moralidad no es lineal. Y los antihéroes, como el ser humano, no viven en blanco o negro. Habitan el gris. Y el gris, nos guste o no, es nuestro color más íntimo.
Admiramos la inteligencia… incluso si viene acompañada de cinismo
Hay algo más. Algo que puede que no queramos admitir: en un mundo cada vez más desordenado, donde la ética parece no premiar a nadie y la honestidad no garantiza nada, tendemos a respetar más la inteligencia que la bondad. Nos impresiona quien sabe moverse en la oscuridad, quien manipula el sistema, quien siempre va dos pasos por delante.
Y eso revela algo crudo: que tal vez, en lo más profundo, sentimos que la ética ya no basta. Que ser bueno no alcanza. Y que, si no podemos ser poderosos, al menos podemos admirar a quien lo es.
No amamos al villano. Amamos la libertad que representa
En el fondo, no se trata de querer ser como ellos. Se trata de que, por unas horas, nos permiten dejar de ser nosotros. Nos dan un permiso narrativo para explorar el caos sin consecuencias. Y cuando el capítulo termina, volvemos a nuestro mundo de normas, de renuncias, de silencios, un poco más conscientes de que dentro de nosotros también hay oscuridad.
Y que tal vez, sólo tal vez, lo que nos hace humanos no es reprimirla… sino reconocerla.
Y tú, lector, ¿con quién te identificas más: con el héroe que sufre por hacer lo correcto… o con el que hace lo incorrecto sin sufrir?